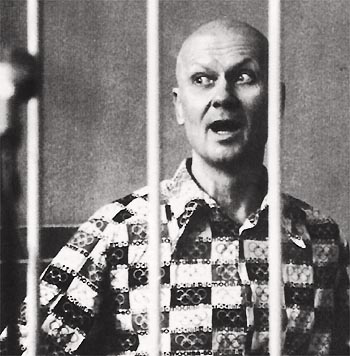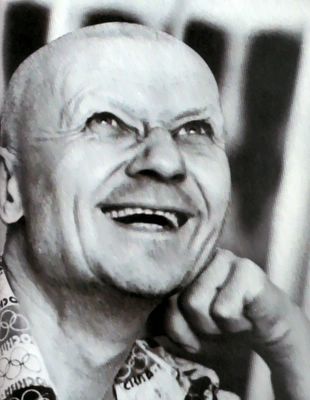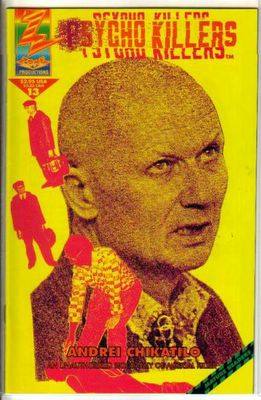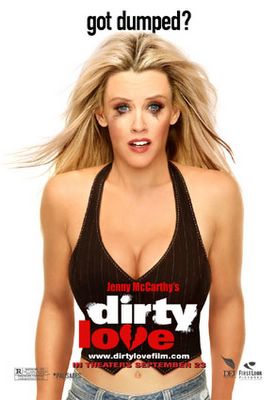No es lo mismo ser un buen narrador, señor Atxaga, que un vulgar cuentista. Yo no le he acusado a usted de nada, ni grave ni leve. Ni mucho menos se me ha ocurrido comparar mis méritos políticos con los suyos: el que está de promoción es usted, no yo. Por cierto, una precisión: yo no "acudo" a San Sebastián ni a reivindicar banderas ni a nada. "Acudí" hace 58 años y todavía no me he marchado. El que viene por aquí a veces, como el otro día al María Cristina, es usted: sea bienvenido, siempre que no aproveche la visita para despedirnos a los demás como a forasteros; qué distracción más tonta.
En mi artículo le comparé a usted, en cambio, con dos personas que le acompañaban en la mesa redonda, porque ellos sí que padecieron cárcel y exilio por oponerse con sus escritos a regímenes antidemocráticos. Lo mismo que en el País Vasco han padecido persecución, amenazas, incendios de sus propiedades, pérdida de sus trabajos y hasta de la vida los artistas, escritores y periodistas que se han opuesto a los violentos antidemócratas de nuestros pagos. Y usted, señor Atxaga, sigue tan campante; Dios le guarde así muchos años.
En efecto, no asistí al acto del María Cristina y por ello no escuché de sus labios lo de la campaña persecutoria contra la cultura vasca. Es un comentario que se le atribuía en la amplia crónica -dos páginas completas- aparecida en el diario que convocó la mesa redonda. No sé si el redactor padece dificultades auditivas o le tiene a usted inquina, pero si en esa ocasión no dijo usted lo que en otras le hemos oído, no tenía más que enviar una rectificación al periódico para desengañarnos. Que yo sepa, no lo ha hecho usted, y quien calla, otorga. De modo que menos cuentos.

Savater
Lo anterior es la respuesta de Savater a esta carta enviada por Atxaga al diario El País y publicada ayer:
Señor Savater: no creo haber hecho menos que usted por la paz en Euskadi y en contra de la violencia, y su comentario del 7-9-2005 (en el artículo El arte de desagradar) es una acusación tan grave como falsa. Estoy seguro de que la mayoría de mis lectores pensarán lo mismo.
Usted es muy dueño de situarse en esa frontera política que hasta hace poco recorrieron el señor Redondo Terreros o la señora Rosa Díez, así como de acudir a San Sebastián para reivindicar la bandera española; déjeme a mí protestar por el cierre del diario Egunkaria o manifestarme en favor del diálogo político. No creo estar alejado de las posiciones que en su día mantuvo Ernest Lluch, o de las que ahora mismo defienden Pasqual Maragall o el grupo que apoyo abiertamente, Izquierda Unida.
Consideraciones generales aparte, usted demuestra muy poca seriedad al afirmar que en la mesa redonda sobre "Literatura y libertad o algo semejante" yo repetí "esa vieja bribonada" de la persecución a la cultura vasca. Es evidente que usted no asistió a la mesa redonda y que la persona que oyó por usted tenía los oídos -y los odios- muy duros.
Y a su vez, la anterior carta es la respuesta de Atxaga a esta tribuna de opinión publicada en el mismo periódico dos días antes bajo el título "El arte de desagradar":
Kermit, la rana sabia de los teleñecos, cantaba una balada inolvidable: "No es tan fácil ser verde". Aunque más sencillo, también tiene su intríngulis que te pongan verde, es decir, practicar el arte de desagradar. Me refiero a quienes por una u otra vía hacemos públicas nuestras opiniones y tomas de posición en asuntos de interés general. Desde luego, está al alcance de cualquiera incomodar a los del equipo contrario, aquellos que al por mayor sostienen doctrinas opuestas a las de uno. Para eso están las banderías ideológicas, sin las cuales es difícil imaginar el funcionamiento social de la mente humana. Todos sentimos la necesidad de afiliarnos, mientras que el pensamiento propiamente dicho es un lujo dominical.
En cuanto se deja suelto a alguien, hará y pensará lo mismo que sus congéneres, sea la mayoría o un grupo significativo y próximo de ellos. Todos queremos ser de los nuestros. Por tanto, antes y por encima de prestar atención al capricho de los argumentos, pasamos lista a nuestras tropas. El que lleva colores contrarios se descalifica a sí mismo sin necesidad de examen demasiado riguroso de sus planteamientos (el cual en sí mismo es mal síntoma, indica tibieza o hasta un conato de traición). Cada cual busca cobijo bajo un estandarte, y la automática animadversión que despertamos en el que acampa bajo otro nos reconforta y consolida entre quienes nos acompañan.
A los unos les hacemos la higa, y a los otros, por ello mismo, un guiño de complicidad: así todo va bien. Aquéllos nos detestan, pero éstos nos envuelven en lo que el maligno Nietzsche llamaba el "calor de establo". Por duro que llueva, tenemos paraguas.
Mientras uno se atenga a este juego, no tiene demasiado que temer. Recuerden, por ejemplo, las columnas veraniegas de los periódicos, sobre todo las de tono humorístico: según el medio en que aparecen y la acrisolada idiosincrasia del autor, ya se sabe quiénes van a ser invariablemente los destinatarios de las bromas. El lector se relame al ir a leerlas, complacido de antemano, como cuando toma postura en su tumbona favorita. Por supuesto, no tengo nada contra esta forma de conformismo: como todo el mundo, soy conformista la mayor parte del tiempo.
Lo único malo del conformismo es que a veces decae y se transforma en resignación. Pero supongamos que cierto día, para evitar resignarnos, concebimos objeciones de bastante calado contra alguna posición o dictamen de nuestros correligionarios habituales. O, aún peor: imaginemos que eso nos ocurre a cada momento, incluso que llegamos a concebir como nuestra principal tarea enmendar lo que consideramos regular en lugar de complacernos en denunciar lo que nos parece malo. Entonces las cosas se complican, ay, se complican un montón.
Para empezar, uno descubre que a muchos les aburre o les desconcierta que les ofrezcan razones: se conforman nada más, pero tampoco nada menos, con que les den la razón. Y la mayoría sólo quiere saber si te pones a favor o en contra de su partido, no por qué. A fin de cuentas, pocos elaboran ideas, pero todos, todos toman partido. Se nota cuando le telefonean a uno desde algún medio de comunicación para preguntar si estás a favor o en contra de cualquier cosa.
Uno responde: "Pues sí (o no) porque...". Y en ese momento te dan las gracias y cuelgan. Lo único que interesa es si te inscribes en la columna de los fas o los nefas, el resto es encaje de bolillos. Además, las opiniones vienen en bloques: si perteneces a uno de ellos, tienes que asumirlas todas; si cuestionas una o varias, pasas inmediatamente al bloque opuesto; y si ahí te revuelves y pones aún más pegas, te zurran de los dos lados. De ahí que los inconformistas que acaban expulsados fuera de su área acaben convertidos, para hacer méritos, en los abogados más extremos de la causa opuesta.
Sobran ejemplos, porque a nadie le gusta la intemperie. Aunque también influye en estos giros copernicanos la fascinación muy española por la personalidad del gobernante de turno. Hace dos o tres años, amigos intelectualmente respetables se negaban a suscribir denuncias contra los abusos del nacionalismo vasco porque no soportaban darle en nada la razón al insufrible Aznar; ahora hay otros, no peores, dispuestos a descubrir rasgos ilustrados en Ratzinger y hasta en Rouco Varela con tal de fastidiar el anticlericalismo del inaguantable Zapatero.
Por cierto, la más inapelable condena de una opinión crítica es que nos señalen: "Dices lo mismo que los de Fulano". Más vale declarar que estamos en tinieblas a las doce del mediodía que coincidir en la celebración del sol con los enemigos sombríos...
Como es comprensible, ninguno de los que hacemos públicas nuestras opiniones en los medios de comunicación pretendemos desagradar urbi et orbi. Más bien lo contrario, pues a fin de cuentas -como los cocineros o las putas- vivimos de dar gusto a la clientela. De modo que el arte de desagradar es una habilidad involuntaria, un daño colateral producido por lo que Montaigne llamaría "un alma ondulante". Si, por poner un ejemplo que conozco, uno detesta mucho de lo que dicen y hacen las izquierdas, pero todo lo que la derecha representa..., es difícil hacerse amigos duraderos. De ahí que bastantes opten por un lenguaje enigmático, tras el que pueden avanzar enmascarados.
Como señaló George Orwell, "the great enemy of clear language is insincerity". Por eso me ha parecido siempre que la nitidez expresiva en la prensa (y también en medios académicos) no es una mera habilidad, ni siquiera esa forma de cortesía señalada por Ortega, sino ante todo síntoma de coraje y decencia. Tanto más cuando tenemos pruebas de que irritar a ciertos grupos sociales puede acarrear incomodidades más graves que los denuestos mediáticos de quienes ocupan trincheras opuestas. Y ello sin necesidad de remontarnos a regímenes políticos dictatoriales o a los procedimientos punitivos de los terroristas.
Conozco de primera mano el caso de un escritor, sin duda comprometido en la resistencia cívica contra ETA, que hizo público su razonado desacuerdo con la manifestación de junio convocada por la AVT y otros grupos, oponiéndose a la resolución del Parlamento a favor de hablar con la banda criminal en determinadas condiciones; pues bien, un par de días después una cadena de librerías por lo visto vinculadas a cierta organización religiosa devolvió al editor catalán más de siete mil ejemplares de su novela recién distribuida. Este tipo de fenómenos inculca apremiantemente prudencia en los díscolos más aturdidos... Hay gente, sin embargo, que sobrenada muy bien en este piélago de asechanzas. Por ejemplo: el pasado agosto tuvo lugar una mesa redondaen el principal hotel de San Sebastián sobre "Literatura y libertad" o algo semejante, que reunió al marroquí Alí Lmrabet, el cubano Raúl Rivero y el vasco Bernardo Atxaga.
Los casos de los dos primeros se parecen (censura, cárcel, exilio...), pero el tercero representa lo contrario de ellos: cortejado por nacionalistas y no nacionalistas, así como por periódicos habitualmente opuestos en todo lo demás, ha conseguido ser uno de los escritores que no tienen nada que temer en un país en el que tantos temen.
Pero allí estuvo tan cómodo entre los otros dos, repitiendo esa vieja bribonada de "la persecución a la cultura vasca", que para nada se refiere a lo ocurrido a Agustín Ibarrola y Raúl Guerra Garrido, junto a tantos periodistas y profesores exilados o eliminados, sino que protesta contra las actuaciones judiciales que desenmascaran a los que han pervertido a favor de la violencia la rentable panacea del euskera. ¡Qué bien se lo montan algunos!
Fingir o callarse son, obvio es decirlo, los mejores remedios contra esa vocación de desagradar que bien podría no ser realmente arte, sino enfermedad. Pero quizá precisamente tal dolencia constituya la mejor aportación que alguien con voz pública puede hacer en este panorama de férreas adhesiones inquebrantables en el que vivimos desde hace dos o tres años en España. Y prepárense para la rentrée, porque la última moda parece ser rememorar cada cual desde su orilla el cainismo de la guerra civil...
This work is licensed under a Creative Commons License.
 Jesse James/Brad Pitt
Jesse James/Brad Pitt


 Seculares Rolling Stones Luego ves a los Stones reviejos y en plenitud laboral. Si vivo tanto como estos debo cuidarme porque no tendre pension para vivir sin trabajar. Y bebes cervezas como un perro, en la fantasia de que esos excesos tal vez ampararon su vivir el presente con satisfaction. Y al final, volvemos a lo de siempre. A comprar libros (encontre un Mircea Eliade, ¡un balcanico culto!, Historia de las creencias y de las ideas religiosas, aunque no supere su The Myth of the Eternal Return del 49, y la Historia de la Filosofia Griega de Guthrie, en RBA) y DVDs (Schindler´s List con extras) y vaqueros en Zara y a piratear pornografia anonima.
Seculares Rolling Stones Luego ves a los Stones reviejos y en plenitud laboral. Si vivo tanto como estos debo cuidarme porque no tendre pension para vivir sin trabajar. Y bebes cervezas como un perro, en la fantasia de que esos excesos tal vez ampararon su vivir el presente con satisfaction. Y al final, volvemos a lo de siempre. A comprar libros (encontre un Mircea Eliade, ¡un balcanico culto!, Historia de las creencias y de las ideas religiosas, aunque no supere su The Myth of the Eternal Return del 49, y la Historia de la Filosofia Griega de Guthrie, en RBA) y DVDs (Schindler´s List con extras) y vaqueros en Zara y a piratear pornografia anonima.
 Seculares Rolling Stones Luego ves a los Stones reviejos y en plenitud laboral. Si vivo tanto como estos debo cuidarme porque no tendre pension para vivir sin trabajar. Y bebes cervezas como un perro, en la fantasia de que esos excesos tal vez ampararon su vivir el presente con satisfaction. Y al final, volvemos a lo de siempre. A comprar libros (encontre un Mircea Eliade, ¡un balcanico culto!, Historia de las creencias y de las ideas religiosas, aunque no supere su The Myth of the Eternal Return del 49, y la Historia de la Filosofia Griega de Guthrie, en RBA) y DVDs (Schindler´s List con extras) y vaqueros en Zara y a piratear pornografia anonima.
Seculares Rolling Stones Luego ves a los Stones reviejos y en plenitud laboral. Si vivo tanto como estos debo cuidarme porque no tendre pension para vivir sin trabajar. Y bebes cervezas como un perro, en la fantasia de que esos excesos tal vez ampararon su vivir el presente con satisfaction. Y al final, volvemos a lo de siempre. A comprar libros (encontre un Mircea Eliade, ¡un balcanico culto!, Historia de las creencias y de las ideas religiosas, aunque no supere su The Myth of the Eternal Return del 49, y la Historia de la Filosofia Griega de Guthrie, en RBA) y DVDs (Schindler´s List con extras) y vaqueros en Zara y a piratear pornografia anonima.